
¿Entonces toda memoria, toda memoria personal y por lo tanto apesadumbrada por el sin ton ni son sobreentiende, fundamentalmente, el olvido, la desmemoria? Es decir que sólo quedaría recordar que se ha olvidado, que se ha olvidado tanto, a fin de algún día (ni cercano ni demasiado probable) admitir ese incierto y mucho más evasivo recuerdo de tanta desmemoria. ¿O sea que cualquier vida puede ser contada en diez minutos? Que cuando pretende recordarse lo que de pronto se recuerda que ha sido olvidado aparecería la otra sospecha de que el pasado no existe. Y como si recordar el olvido, la desmemoria perpetua, fuese nada más caer en la cuenta de que siempre se olvidó recordar, minuto a minuto, día a día.
Dicho de otro modo: esa devastadora desmemoria destiempada y desarticulable.
Hijo, él también, de un pastor protestante, nació un día equis de uno de los primeros meses del año en cierto amanecer supuestamente neblinoso, en Bromberg: las manos de su madre holandesa y organista titular del pastor (vestidos largos, vestidos largos y oscuros por anticipado) sostuvieron y enseñaron a sostener un corno inglés hasta que se concretara el principio de ese pacto duradero y siempre renovable. Aparte de aquel sonido indefinidamente homogéneo que empezara a organizarse a partir de su boca, de haber visto después, cruzado y navegado infinidad de ríos, consideraría poco menos que definitivas las dos o tres impresiones provocadas por la proximidad lejanísima del Vístula.
Separados para siempre entre sí aquellos vestidos largos y el corno inglés a causa de la neumonía, se desata la parodia luctuosa de mil novecientos catorce y en el olor a pólvora y toneladas en descomposición, en el olor de la historia conjunta, desaparece por completo el pastor viudo y casi de inmediato la proximidad del Vístula: todo confluye, a manera de ausencias, a una larga temporada de pesadillas nocturnas en Croninga junto a su tía paterna que enloquece serenamente mientras procura alentarle tres tipos de pasiones: la lengua griega; su prima hermana (hija única de ella); el porvenir.
Y él también vivirá pobremente como estudiante en Oxford y Manchester donde con el correr de los años se volverá bastante notoria una cierta desconfianza paulatina hacia todo aquello que estudia, que lee, que escucha, que a veces hasta discute, que cada tanto comprueba.
Cree sentirse solo en un mundo real, entre personas solas y también supuestamente reales.
Y emprenderá viajes inexplicables con destino a Asia Central, Ceylán y Persia, donde en apariencia comprueba que el secreto de lo que se ignora y se ignorará se conserva y se conservará perfectamente escondido.
Tiende a convencerse de la otra realidad de su estupidez personal y, sin exagerado desaliento, vuelve a Europa con el propósito de detenerse algunos pocos días en un hotelito en ruinas frente a la correntada bastante menos tumultuosa del Vístula.
Los ojos muy claros de Nancy, en el horror imprecisable de Zurich.
No sólo tenía que cruzarse con ella sino que en algún momento no demasiado distante los dos tenían que trasladarse a Southampton, él ya con la obsesión por la ley de las octavas, tal vez con la esperanza demasiado incierta de volver algún día al oriente musulmán.
La práctica reintensiva del corno, el aprendizaje del pali y la desilusión frente a la acongojante inutilidad de todo lo aprendido, fortalecen en parte aquello de la ley de las octavas como ley fundamental del universo, un universo que consistiría de vibraciones que a su ver afirmarían el principio de discontinuidad.
Acaso ellos también y a lo largo de semanas interminables optarían, de común acuerdo, por no procrearse.
Pero, de repente aquel viaje sin Nancy otra vez a Londres, a revolver en una librería de viejo donde tenía que cruzarse con el arquitecto o restaurador. Con él retoma el tema de las octavas hasta el extremo de corroborar lo que presentía e incluso padecía sin saberlo: que existían, claro, tres clases de intervalos y que el intervalo más breve, por lo tanto, se encontraba entre mi y fa y entre si y do, es decir, los dos puntos de retardación de la octava.
Solo por las calles abarrotadas de Londres mientras triunfaba masivamente el cine sonoro, procurando concebir que las leyes son las mismas para la palabra mundo como para la palabra hombre (ese desenfatizamiento apenas soportable), y acaso prometiéndose convertirlo en la única memoria presente y deslumbrada:
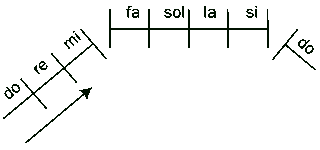
Entre mi y fa y entre si y do faltaba semitono: no debió dormir esa noche en Londres esperando el reencuentro con el restaurador o arquitecto, tal vez confiando en que aparecerían los croquis y sobre todo aquel esquema de la ley cósmica de los intervalos.
¿Entonces ese croquis y en particular el esquema daban una explicación, simultáneamente, a la vida como tal, a cada desmemoria?
En el tercer encuentro volvieron a recordarlo después de miles y miles de años: en el momento de la retardación de la octava se perdía (sin saberlo, olvidando incluso ese olvido) la dirección original, claro, hasta que la línea de octavas descendía para tender a formar un semicírculo, es decir lo mismo que en cada vida personal, que en su propia vida o en la de Nancy esperándolo en Southampton: cada vida terminando en un semicírculo opuesto a la dirección original, un semicírculo que por otra parte tiende a cerrarse, , un semicírculo que tiende a cerrarse por ejemplo sobre una Remington semipóstuma y repercutiente.
Reencontrados en Southampton, de la mano por una de esas calles adoquinadas de Southampton como lugar preciso del mundo a una edad precisa de cada uno y previamente decididos a no procrearse ¿buscaban establecer una memoria o a lo sumo cierta señal externa que pudiese recordarles esa memoria si se quiere impersonal no demasiado después?
Lo más probable es que al doblar determinada esquina y distinguir a lo lejos aquel perro o aquel caballo al trote inglés con sonido a cascabeles ella (Nancy) le haya preguntado en inglés si entonces quería decir que a cada intervalo de la octava la emoción (por ejemplo la emoción de tener la vida en Southampton a pesar de la historia) ¿se iba haciendo cada vez más pobre, cada vez más chata y miserable?; si entonces quería decir que a cada intervalo por su parte el pensamiento (de haber aparecido provisoriamente en la atmósfera con esa cara irrepetible) ¿se iba haciendo cada vez más literal, cada vez más lamentable y prosaico y apegado al recuerdo permanente del olvido, o viceversa?
Durante la vida minúscula, también, esa vacilación infinita en el mismo sitio pero esto ya correspondía a la otra ley de las tres fuerzas y a la ausencia garrafal de la tercera fuerza etcétera.
Decidieron dejar Southampton para ir a instalarse en las afueras de París, durante años, a fin de concretar cierta proximidad con alguien, sin datos ni referencias de ninguna especie: ¿quería decir que para que la octava pueda desarrollarse de acuerdo consigo misma necesitaba, en el momento de pasar de un intervalo a otro, cierto choque adicional?
Nueva parodia luctuosa de mil novecientos treinta y nueve: decenas de millones de adultos disfrazados de boy-scouts con armas de fuego de largo alcance destruyendo al mismo tiempo decenas de millones de vidrios.
Optaron (o tal vez alguien los alentó indirectamente) por cruzar el océano a fin de interesarse en la unidad cultural cuyo centro había sido el altiplano. Empezarían las erres de ambos: antepasados nahuas, los toltecas de la gran Tollán que hasta habían inventado el arte de interpretar los sueños con Quetzalcoalt contemporáneo de Cristo aunque en cierto momento tenían que llegar los aztecas a su vez dominados por una hechicera ¿entonces la octava descendió a la magia?, tal vez, pero en todo caso ambos decidieron (o alguien los alentó) que debían continuar hacia el sur con fines precisos pero no necesariamente mencionables o entendibles: alquilarían aquella casa rodeada de árboles a no mucho más de doscientos kilómetros de la selva y en un pleno verano lo dejarían allí al inconmovible Rafael Soto con el propósito de trasladarse en un jeep amarillo rabioso a pasar unas pocas semanas junto al mar, en un pueblo de pocas casas pintadas de blanco y con arena en los rincones, con algunas pocas redes extendidas y secándose, con una playa ininterrumpida y calcinada, con escasísimos turistas y multitud de gaviotas hambrientas.
Lo más probable es que se volara el sombrero de paja de Nacha Ortiz, que rodara sobre el ala por la playa hasta detenerse contra esa pareja solitaria de extranjeros tendidos al sol; o que en su defecto se volara el sombrero de paja de Nancy Kressel para rodar sobre el ala por la playa hasta ir a detenerse contra ese grupito ansioso de jóvenes del sur tendidos al sol.
 O mejor en cierta tarde nublada y con algunas borrascas Mauro leía incluso acodado en la mesa del único bar algo referente al ulular chichimeca en el altiplano, Moctezuma II convencido contra viento y marea de que algo estaba a punto de suceder, o mejor de llegar, o sea que Cortés llegaría como una especie de retorno imposible a Quetzalcoalt.
O mejor en cierta tarde nublada y con algunas borrascas Mauro leía incluso acodado en la mesa del único bar algo referente al ulular chichimeca en el altiplano, Moctezuma II convencido contra viento y marea de que algo estaba a punto de suceder, o mejor de llegar, o sea que Cortés llegaría como una especie de retorno imposible a Quetzalcoalt.
O de lo contrario se cruzaron en medio de una de las catorce calles desiertas de ese médano calcinado y entonces el otro, el mayor y más corpulento, habría dicho entre erres alguna primera frase más bien breve y enigmática (o sólo breve y demasiado concreta) y por lo tanto Mauro a partir de esa frase olvidable para cualquiera esperaría sin embargo durante toda la noche la llegada de la mañana siguiente para entonces salirle al paso y decirle a secas, sin contexto admitible, por ejemplo, las dos únicas palabras con todas mayúsculas CADENA LEUCÉMICA.
O empezaron hablando a la manera de dos veraneantes por ejemplo acerca de la marea mientras observaban una raya asfixiándose sobre la arena, acechados por las gaviotas que la olían y desesperaban por ella y entonces el mayor y más corpulento dice esa última frase cualquiera pero demasiado precisa y como se trata de Mauro no sólo resultará seguido por la playa sino poco más adelante alcanzado hasta que los cuatro pies empezarían a formar cuatro huellas más hondas a causa de permanecer inmóviles y de cara al fragor.
Ese momento imprecisable de una tarde o de una mañana cualquiera hacia el final de un verano cualquiera; ¿repetida ausencia de razones concretas para vivir?, dos de cara al fragor semidesnudos y descalzos o sea un hombre que envejece sin remedio y que de repente allí afirmándose sobre sus piernas, después de haber soplado y soplado por un instrumento de viento ¿que se refería secretamente al Vístula?, después de haber cruzado y navegado infinidad de ríos, admitiría sin afirmarse para nada en el énfasis cierto empeño vacilante en la dirección de una memoria alentada por innumerables olvidos y que supuestamente sabe aquello que ese hombre mucho más joven quiere y necesita aprender a recordar.
Los dos incluidos en ese aire intermitente y cargado de yodo.
Con treinta años (o algo por el estilo) de diferencia, los dos bajo gaviotas que chillan y planean y acechan desperdicios inexistentes, bajo nubes no demasiado rápidas pero acaso percibidas por el más viejo como un único movimiento global externo y por consiguiente independizado de toda veleidad o desesperación interna.
Uno (el mayor) apenas más alto y acaso capaz de ahorrarle al otro (al menor) cierta inutilidad también global en lo relacionado con el menesteroso y demasiado obvio padecimiento leucémico que desespera por omitir: todo cambia - le hace decir Barcia a Alejandro Kressel semidesnudo al sol unos veinticinco años después -, todo inevitablemente sube o desciende y cada cosa que usted se proponga tomará a la larga una dirección opuesta aunque se empeñe en llamarla con el mismo nombre original hasta el fin.
Y sin lugar a dudas se cumplió un segundo encuentro en el que Mauro preguntaría si era posible, si era posible desaprender lo aprendido, y en ese caso cómo.
Y entonces un tercer encuentro con cierto libro de tapas negras entre ambos en cuyo transcurso el más viejo aseguraría que tal vez se hacía imprescindible contar con un lenguaje reducidísimo y común en lugar de tantas y tantas palabras equívocas con todo el mundo.
Y una tarde más, también por la playa, semidesnudos y descalzos: los pasos de ambos sencillamente idénticos y hasta con algo de ritmo, no yendo hacia ni dejando algo atrás, una de las dos respiraciones algo entrecortada, la otra más bien amplia y menos arrítmica, pero las dos sólo percibidas por el más corpulento y viejo de ambos que por lo tanto olvidaba en ese trayecto prolongable todo lo que no fuese caminar y permitir la entrada y salida de aire con yodo, del aire marítimo: siempre habría una salida en el supuesto caso de que se recordase que solo no era posible etcétera,
en el supuesto caso de no haberlo olvidado mientras tanto,
en el supuesto caso de que aunque más no fuese el chillido de una gaviota, un día cualquiera o una tarde cualquiera, fuese capaz de tender repentinamente a juntarse con ese chillido nitidísimo de ahora desearlo, de ahora recordarlo por medio de un olvido todavía enteramente imposible.
Y ya en la casa esa misma noche o pocas noches después (presentes Nancy y el Fantasma, Nacha en la otra casa y seguro abrazada a su almohada) aquello de que cualquier tipo de esperanza resultaría remotísima porque en ninguna vida tal cual había líneas rectas perdurables y por lo tanto, y por lo tanto.
Nacha no lograría impedir, al fin de cuentas, que cargaran el Chevrolet, que el Chevrolet abarrotado con cinturones, carteras, sandalias, etcétera recorriera unos doscientos y pico de kilómetros en dirección a la proximidad de la selva, hacia el norte, en dirección al norte donde estaba, en un pueblo, la casa con techo a dos aguas de los Kressel.
Mauro (ayudado por el Fantasma) se dedicaría a la manufactura de botones, botones de todas formas y tamaños, de nácar, de madera, de cuero, de metal, de hueso, botones pintados por él, botones tallados por él, todo tipo de botones capaces de reivindicar la idea, el sentimiento y por lo tanto el culto del botón.
¿Y en última instancia él (Roque Barcia) podría olvidar alguna vez ese nombre?
[Ilustró: Tito Pérez]